 |
| La Marcha Verde. Fuente imagen |
El Sáhara siempre ha sido una incómoda piedra metida en los zapatos con los que España y Marruecos iniciaron el camino de sus relaciones bilaterales desde la independencia marroquí en 1956. Lo iniciamos -ese camino- , españoles y marroquíes, por una carretera que nunca ha servido para unir, una pista de arena y polvo en la que siempre se ha ido a pie y sólo ha generado ampollas. Pero el reino de Marruecos puede en este 6 de noviembre en el que se cumplen cincuenta años de la conocida 'Marcha Verde', felicitarse porque en la ONU ha conseguido imponer su solución de una «autonomía» para el territorio dentro de su soberanía.
Qué mejor manera de celebrar tan redondo aniversario de una estrategia pensada para incluir al Sáhara español en su territorio. En cada aniversario el reino alauita ha realizado proyectos para hacer de facto algo que no tenía por derecho. Como en el 40º Aniversario con la inauguración de la "mega-autopista" de 500 kilómetros entre Tiznit, en las afueras de Agadir, y la capital del Sáhara, El Aaiún. Una infraestructura de grandes pretensiones que protagonizó el discurso del rey Mohamed VI como muestra de la disposición marroquí a seguir invirtiendo en las llamadas provincias del sur. Denominación oficial de Marruecos para referirse al Sáhara.
La historia reciente de España tiene en el Sáhara una cuestión ligada a los últimos días de vida de Franco. Muerto el 20 de noviembre de 1975, apenas había transcurrido una semana de la «cesión» española del Sáhara a Marruecos y Mauritania. Luego pasó a ser a uno de esos asuntos olvidados en la Transición -democrática- por suponer un incordio, se mirase por dónde se mirara, esta cuestión a la que costaba enfrentarse en medio del imberbe proceso democrático.
Que la debilidad del régimen franquista fue aprovechada hábilmente por el padre del actual rey, el singular Hassan II, resultó evidente y proverbial para Marruecos. Este monarca en su largo reinado (1961-1999) consolidó las estructurales estatales de la que volvía a ser libre nación marroquí. Lanzar una «muchedumbre» (350.000 civiles desarmados), hombres, mujeres y niños, enarbolando la bandera roja con la estrella verde, hacia el Sáhara contra un ejército colonial, resultaba arriesgado y efectista. Acabó siendo eso último, muy efectista y muy efectivo. El Ejército español no podía atacar a más de trecientos mil civiles desarmados, por mucho que aún estuviese comandado por un general africanista moribundo al que costó asumir la independencia de Marruecos.
La retirada española del Sáhara se ha considerado habitualmente por todas las fuerzas políticas en España como errónea y deshonrosa. Sobre todo respecto al pueblo sahariano. Tan precipitada y chapucera, propia de un régimen con un jefe moribundo al que no podían consultar si establecían alguna condición a esa forzada entrega. Pero el Frente Polisario había atacado a las fuerzas españolas, algo que se olvida en la actualidad cuando predomina la simpatía por los saharauis y su derecho a la autodeterminación. Hubiera sido también una problemática para la joven democracia que pronto llegaría, tener en una de sus provincias a un «grupo armado» luchando por su independencia.
En esos últimos meses de la dictadura franquista, el conflicto saharaui resultaba tan incierto como los movimientos de sus litigantes. Cuando las tropas españolas acuarteladas en las pequeñas ciudades-fortalezas de la costa (el resto del Sáhara es puro desierto) colaboraron con el ejército del Polisario (independentistas saharauis) fue para debilitar el evidente avance estratégico del Ejército Real marroquí por toda la zona. Sin embargo, el Ejército español tenía el precedente de la guerra de Ifni-Sáhara de 1957-1958 y no quería tropezar en esa misma piedra del camino tortuoso de las relaciones hispano-marroquíes. Al final, el Polisario sólo cambió en su lucha libertaria de ejército de «ocupación»; a partir de 1975 se encontró de manera imprevista y tras el éxito de la Marcha Verde con las fuerzas de Marruecos, en lugar de con las «previstas» tropas españolas.
 |
| Campamentos de Tinduf. Imagen libre Wikipedia |
El Sáhara para España ha sido en las últimas décadas una realidad más sentimental y emocional que política. La lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación resulta un anhelo compartido por gran parte de la sociedad española, como expiando un sentimiento de culpa por haberles «abandonado a su suerte». Es símbolo de lucha por la libertad en todos los partidos de izquierda; incluso, la derecha hace uso de esa causa cuando quiere mitigar las presiones que Rabat emprende en sus reivindicaciones de Ceuta y Melilla cono territorios marroquíes.
Tendremos en la sociedad española, cuando el tema salta a la actualidad, apariciones en los medios de comunicación españoles de ancianos saharauis mostrando su DNI (documento nacional de identidad) español. Actores y artistas comprometidos y conmovidos por la causa del Sáhara libre, que visitan como si el arte y la cultura redimieran todas las malas conciencias, los campamentos de Tinduf (Argelia), uno de los lugares del mundo que más refugiados por causa política alberga, algunos con más de 30 años de residencia en este mega campo de exiliados.
Aunque el Sáhara no es todavía una «realidad política» a efectos del derecho internacional y del organismo principal usado para resolver conflictos territoriales, la ONU, sí que es de facto una «realidad» surgida de esa Marcha verde de hace 50 años. El incumplimiento de Marruecos de todas las resoluciones de Naciones Unidas favorables a un referéndum de autodeterminación, ha sido posible gracias a los intereses geopolíticos y económicos de todos los países implicados. El cinismo diplomático tiene en el Sáhara un caladero profundo.
Mientras a España ya sólo le interese sobre el asunto preservar Ceuta y Melilla, a Francia sus grandes intereses económicos, a Estados Unidos su control geo-militar y a Marruecos su «integridad territorial», el referéndum del Sáhara será relegado al olvidado Cajón de la Historia. Más ahora que ha conseguido, con el determinante apoyo de Washington, convencer a todo un Consejo de Seguridad de la ONU que su plan de autonomía para el Sáhara dentro de su soberanía es la mejor solución al conflicto.
 |
| Supuesta "realidad política" del Sáhara: azul control marroquí, marrón control del Polisario |
Podemos concluir que el Sáhara sí ha sido siempre una realidad política y administrativa para uno de los litigantes. Lo es y será para Marruecos, que ha sabido gestionar la faceta emocional del asunto con mayor frialdad. Las grandes inversiones y las acciones socioculturales de las últimas décadas en el Sáhara, una vez «pacificado» tras los diversos altos el fuego con el Frente Polisario, no son parte de la retórica del discurso anual del monarca conmemorando la Marcha Verde cada 6 de noviembre. Esa implicación marroquí en lo que llama sus provincias del sur, ha tenido frutos en hechos evidentes. Como el convertir la capital, El Aaiún, en una ciudad moderna que ha triplicado su población desde 1975 y donde muchos notables de las tribus saharauis ocupan cargos importantes.
Ver a pobladores saharianos conviviendo con normalidad, asimilados a esa realidad política marroquí, es el contrapunto que no suele aparecer en la prensa española o no es considerado desde los foros pro saharauis. Por eso sorprendió tanto el cambio de postura del gobierno socialista de Pedro Sánchez respecto al Sáhara, apoyando al planteamiento autonómico de Rabat... aunque sería quitarse una china del zapato y preferimos resignarnos a las ampollas que salieron desde la Marcha Verde
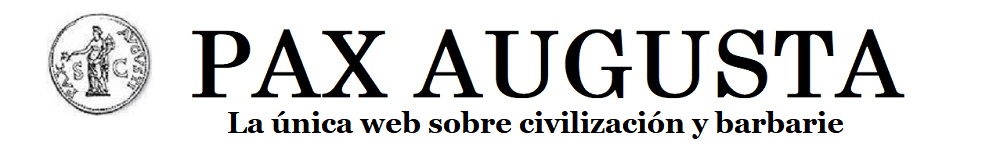





















0 Comentarios