 |
| Unos marines de EEUU capturan la bandera que usaba un tal Sandino, rebelde de Nicaragua, en 1932 |
La cronología de las intervenciones militares y «policiales» de los Estados Unidos en el resto de América es amplia. Más todavía si la persona que se animase a realizarla incluyese la intervención como parte de una «guerra hibrida». Algo como el enviar asesores para la manipulación política o cuando el Pentágono enviaba grupos de acción encubierta. Si consideramos esos factores en una intervención apoyada mediante presiones diplomáticas, bloqueos económicos y operaciones de las agencias de inteligencia, la primera superpotencia no habría dejado ni un minuto de “intervenir” en América Latina.
Es común tener a la llamada Doctrina Monroe de ese presidente estadounidense (1823) como primer hito de la cronología intervencionista, pues la declaración fue clara y contundente: América Latina se consideró esfera de influencia exclusiva para Estados Unidos. Por las fechas de esa Política Monroe panamericana, apreciamos que todas las repúblicas americanas estaban recién emancipadas de España. En un primer momento, esa declaración de principios de EEUU en su política exterior quería reafirmar su compromiso contra el llamado «decadente» colonialismo europeo.
La estrategia de hacer una patria común de toda América para los ciudadanos de las jóvenes naciones que iban surgiendo resultó seductora. No en vano, los mismos Estados Unidos eran un país muy joven y con escaso bagaje como estado independiente; pero les había ido muy bien liderando esa «independencia» del influjo político europeo dominante. La frase atribuida a uno de los ideólogos de la doctrina, John Quincy Adams, resume esa estratégica filosofía: América para los americanos. Advirtiendo a la vieja Europa que sus ambiciones en la zona son el pasado; premisa luego muy manipulada al exclusivo interés estadounidense de obtener el poder geopolítico de la región.
De nuevo, el presidente de Donald Trump, como ya hizo en su primer mandato, nos «regala» otro episodio de intervencionismo estadounidense. La crisis social y política que ha dividido en dos grandes bloques cívicos tan antagónicos a Venezuela, con la consolidación de una política dictatorial en Caracas sin posibilidad de recuperar la democracia mediante elecciones limpias, parece animar a intervenir de manera «más contundente» a Washington.
No obstante, este nuevo intervencionismo de EEUU aunque ha incluido el despliegue militar de navíos y aviones de guerra cerca de las aguas de Venezuela, parece seguir lejos de la actuación militar directa de tropas estadounidenses en suelo venezolano. Se ha optado por intensificar la guerra híbrida contra el régimen de Maduro, hundiendo un barco de supuestos narcotraficantes que partió de las costas venezolanas y acusando directamente al dictador caribeño de ser el líder de los carteles traficantes.
Se pone en juego el futuro de un país, Venezuela, que aún no ha encontrado su sitio en el mundo, pues la maniobra de Trump ahora sí que parece ir encaminada a derribar al régimen de Maduro. En doscientos años de historia, Caracas ha probado todos los modelos sociales posibles. El hecho de que esté en juego algo más que la geopolítica regional del continente americano, que era el «juego» principal del siglo XX, siendo en este siglo también foco de interés de ese nuevo orden mundial «diseñado» desde el cada vez mayor contrapeso del Eje Pekín-Moscú, evitará el desembarco de los marines estadounidenses. Intervenciones militares directas como las realizados en Nicaragua (1912), isla de Granada (1983) y Panamá (1989).
Veamos en una breve relación estas invasiones militares estadounidenses:
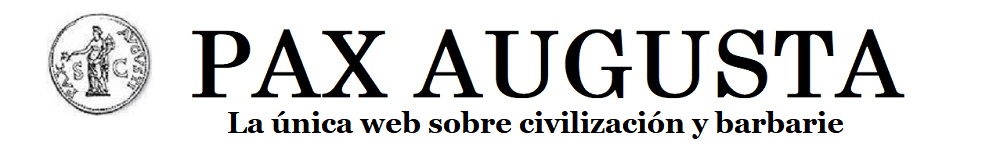






















0 Comentarios