 |
Miles de jóvenes soldados portugueses, reclutados para las guerras de Angola y Mozambique, embarcan en el puerto de Lisboa
|
En un supuesto ranking de imperios modernos, el portugués suele pasar bastante desapercibido. Y eso que estaría en los primeros puestos de longevidad, pues comenzó el siglo XV, el siglo de los grandes exploradores portugueses, y acabó a finales del siglo XX, entre los años 1975 y 1980 que se completó la descolonización. Unos 500 años de dominios comerciales y territoriales repartidos por todo el mundo. Además, incluyendo como dato importante para estar entre los destacados imperios de esa supuesta clasificación, el imperio portugués cuenta con la guerra colonial más larga vivida por un país europeo en época contemporánea.
Existe un error de apreciación histórica muy extendido sobre la llamada
‘Revolución de los claveles’, el levantamiento militar del
25 de abril de 1974 que trajo la democracia a
Portugal. Convertido en un
mito para las fuerzas políticas de la izquierda europea, sobre todo para los partidos de la península ibérica, ese movimiento democrático no tuvo su origen en una revolución popular y socialista, como el relato ha forjado entre el imaginario de los
ciudadanos de izquierdas. La ciudadanía se sumó más tarde, una vez que se comprobó que el golpe militar iba a ser incruento y fue un apoyo popular al ejército sublevado muy heterogéneo, no sólo de militantes izquierdistas. En realidad, su
causa principal estaría mucho más en el
malestar de la clase militar joven, oficiales de una nueva generación que
no estaba dispuesta a seguir sangrando al país en anacrónicas guerras coloniales. Por eso, esa revolución tuvo un primer y original nombre como
"Revolución de los capitanes"; que ahora parece olvidado.
Y en
esa memoria selectiva, que olvida la crueldad de las guerras coloniales y sus
consecuencias más graves como el trauma social, tienen mucha responsabilidad
varios factores tanto nacionales (portugueses) como internacionales (los
movimientos de liberación africano se radicalizaron adscribiéndose al marxismo).
Una desmemoria pretendida, para construir un relato nacional de transición
democrática pacífica y socialista, propia del contexto internacional de países
sin democracia en esos años finales de la década 1970. Aunque también es cierto
el componente antifascista de parte de los capitanes de esa revolución. Eran
los oficiales de extracción más humilde, que ya tenían en su entorno social y
civil influencia de las fuerzas opositoras, socialistas y comunistas, al régimen
autoritario del Estado Novo, creado en Portugal con raíces fascistas nada
más y nada menos al final de la década de 1920. Pero un matiz como ese no la
hacía una revolución social y popular, que es la imagen más célebre de ella
conocida hoy en la opinión pública.
 |
| Fotograma del canal de YouTube 'Hoje no Mundo Militar', donde se aprecia el alistamiento de mujeres enfermeras para las guerras coloniales portuguesas (1961-1975) |
El
incómodo recuerdo del arraigado sentir imperialista portugués y su agónico
final de guerras coloniales
El sentir imperial estaba muy asimilado a la idiosincrasia portuguesa, incluso entre las generaciones de finales del siglo pasado. Sigue siendo, a día de hoy con sus matices, un elemento constructivo del imaginario nacional luso. Algo similar ocurre en España, que además asumió la titularidad del imperio portugués durante casi un siglo, tras la unificación de las coronas en 1580 con Felipe II. Precisamente, cuando solo había un rey para todos los ibéricos, los conflictos de entendimiento entre portugueses y españoles por cómo administrar los dominios de Portugal fueron los más graves. En el siglo XX la historia volvía a ser paralela (que no la misma) para los dos países. Ambos con regímenes dictatoriales, nacidos en el contexto del auge del totalitarismo (fascismo), suponían la anomalía ibérica dentro de un contexto democrático en la Europa Occidental. Sin embargo, a la hora de afrontar la descolonización de sus territorios africanos actuaron de manera muy distinta y nada paralela.
Esas diferentes fórmulas o líneas de actuación frente a las colonias africanas en plena
década de 1960, de un país y otro, se pueden resumir en el reproche airado, casi regañina, en una cumbre bilateral que el
dictador portugués Salazar hizo al ministro español
Manuel Fraga, encargado de las negociaciones para una
autonomía política de Guinea Ecuatorial. El portugués no entendía que el ejército español no se estuviese ocupando de la cuestión, como hacía su ejército en
Guinea-Bissau, Mozambique y Angola desde que en
1961 comenzasen los más duros enfrentamientos armados con los rebeldes nacionalistas de esas
"provincias" lusas. Hay que recordar, que el régimen portugués nunca consideró a esos territorios colonias; eran provincias de ultramar y por eso no las consideraban guerras coloniales, sino una cuestión de defensa nacional. Por otro lado, para entender mejor la anécdota,
España llegó a otorgar en
1964 una autonomía de pleno derecho (hubo referéndum) a su colonia africana de
Guinea Ecuatorial, como forma de atajar cualquier rebeldía independentista guineana con intenciones bélicas.
Esas maneras “democráticas” o reformistas del régimen franquista se habían impuesto en los años 60 del pasado siglo gracias a una élite de jóvenes reformistas y liberales económicos, provenientes la mayoría del Opus Dei. Su voz influía más en el dictador, en esos años llamados del “tardofranquismo”, que las viejas élites militaristas que habían ganado la Guerra Civil. En Portugal ocurría lo contrario, seguían imponiendo su criterio las fuerzas más reaccionarias y contrarias al reformismo que hubiese tratado la descolonización de una manera más conciliadora. Así que era lógico que el germen del descontento y de la reacción democrática estuviese en una joven oficialidad portuguesa, harta de tener que sacrificar su vida en unos intereses muy alejados ya de la realidad socioeconómica del país.
 |
Rebeldes del PAIGC de la Guinea portuguesa en 1973
|
Para hacerse una idea del
proceso tan traumático a todos los niveles socioeconómicos que soportó
Portugal, cuando se consolidó el triunfo democrático tras la
‘Revolución del 25 de Abril”, podemos señalar que es el país occidental en porcentaje de población con más
‘veteranos de guerra’ dentro de su tejido social (y cultural).
Miles de jubilados, personas entre los 65 a 70 años, que estaban en edad militar durante esas guerras coloniales, cobran ahora suplementos en sus pagas o complementos en sus prestaciones de jubilación por mutilaciones o traumas psicológicos secuelas de la guerra. Incluso reparaciones económicas, por pérdidas de todos los hijos de una familia en esos absurdos conflictos. Beneficios sociales conseguidos en
leyes de 1990 tras duros debates políticos nacionales, lo que demuestra la existencia de una transición democrática mucho menos idílica que la relatada en
el “mito revolucionario” del 25 de abril.
Gustavo Adolfo Ordoño ©
Historiador y periodista



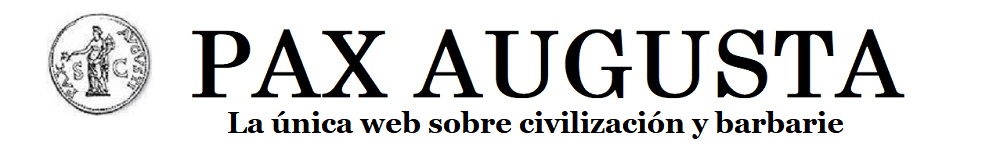





















0 Comentarios